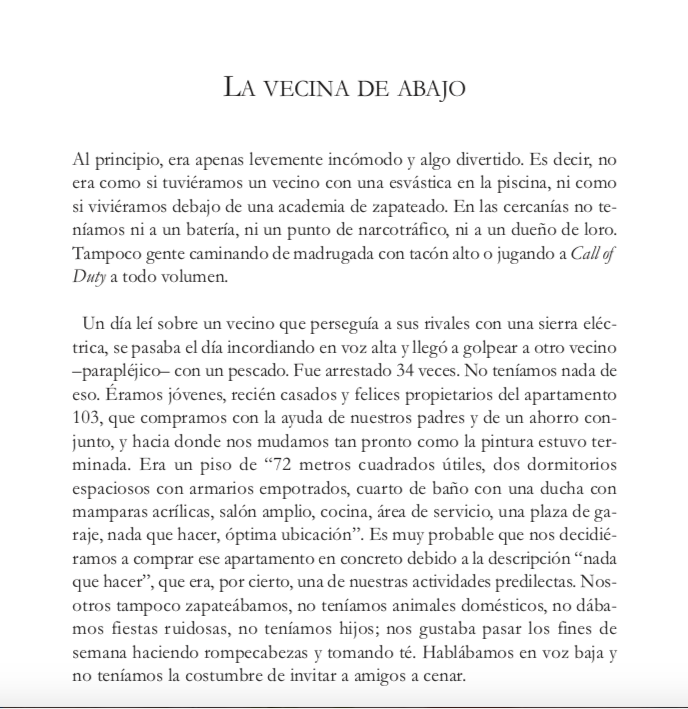Revista Abril (Luxemburgo)
Novembro de 2018
por Vanessa Barbara
Traducción del portugués de José Holguera
Al principio, era apenas levemente incómodo y algo divertido. Es decir, no era como si tuviéramos un vecino con una esvástica en la piscina, ni como si viviéramos debajo de un estudio de zapateado. En las cercanías no teníamos ni a un batería, ni un punto de narcotráfico, ni a un dueño de loro. Tampoco gente caminando de madrugada con tacón alto o jugando a Call of Duty a todo volumen.
Otro día leí sobre un vecino que perseguía a sus rivales con una sierra eléctrica, se pasaba el día incordiando en voz alta y llegó a golpear a otro vecino –parapléjico– con un pescado. Fue arrestado 34 veces. No teníamos nada de eso. Éramos jóvenes, recién casados y felices propietarios del apartamento 103, que compramos con la ayuda de nuestros padres y de un ahorro conjunto, y hacia dónde nos mudamos tan pronto como la pintura estuvo terminada. Era un piso de “72 metros cuadrados útiles, dos dormitorios espaciosos con armarios empotrados, cuarto de baño con una ducha con mamparas acrílicas, salón amplio, cocina, área de servicio, una plaza de garaje, nada que hacer, óptima ubicación”. Es muy probable que nos decidiéramos a comprar ese apartamento en concreto debido a la descripción “nada que hacer”, que era, por cierto, una de nuestras actividades predilectas. Nosotros tampoco zapateábamos, no teníamos animales domésticos, no dábamos fiestas ruidosas, no teníamos hijos; nos gustaba pasar los fines de semana haciendo rompecabezas y tomando té. Hablábamos en voz baja y no teníamos la costumbre de invitar a amigos a cenar.
Por eso nos pareció extraño cuando la vecina del 93, una profesora jubilada, comenzó a protestar por nuestro ruido. La primera vez, fue una noche lluviosa de domingo, yo ya dormía en la habitación mientras, en el salón, Alan estaba leyendo una antología de cuentos de horror. La vecina se quejó por el interfono del crujido de la cama que no la dejaba dormir, un ruido molesto que ya duraba casi media hora, y él respondió que la queja no tenía sentido pues estábamos en el más absoluto silencio y, hasta donde él sabía, yo no era sonámbula. Ella colgó, incrédula.
Me levanté para saber lo que había ocurrido, y acabé perdiendo el sueño. En aquella época aún éramos felices.
La segunda vez, la vecina llamó por el interfono para pedir que paráramos con “esa locura de clavar puntas en la pared”. Estábamos cenando en la cocina, casi sin hablar, y Alan una vez más informó a la vecina de que no había un solo martillo en el apartamento. Ella gruñó un poco, soltó un sentido suspiro y colgó.
Como dije, era apenas levemente incómodo y algo divertido. No era como tener un vecino asesino que esconde el cuerpo de la mujer en el jardín –al estilo de Lars Thorwald en La ventana indiscreta– o una pareja de satánicos cuyo único objetivo fuera hacernos parir al Anticristo a cambio de éxito profesional, como Minnie y Roman Castevet en El bebé de Rosemary. Se trataba sólo de una vecina excéntrica con alucinaciones auditivas, que oía crujir camas y clavar vigorosamente puntas en la pared. En esas primeras semanas, nos hacían gracia las quejas y apostábamos sobre lo que vendría después, casi suspirando por que el interfono sonara y fuera la vecina de abajo con alguna observación ilusoria. La queja de las puntas incluso nos hizo pensar en nuestras paredes lisas, aburridas, y decidimos que ya era hora de colgar algunos cuadros con fotos nuestras. (Compramos un martillo.)
La siguiente reclamación implicó un aspirador excesivamente ruidoso, un sábado por la mañana en que estábamos leyendo el periódico y cortando las uñas de los pies (Alan y yo, respectivamente), y, más tarde, en el mismo día, muebles imaginarios arrastrados con escándalo. Esta queja fue registrada por un Alan somnoliento que tuvo que levantarse para atender el interfono; yo no estaba en casa y él ya se había acostado hacía un tiempo. “¿Pero cómo, ‘¿que qué jaleo’?”, repetía, casi gritando. “Les estoy oyendo cómo arrastran el sofá para el otro lado del salón, no es hora de arrastrar el sofá”, exclamó, mientras Alan intentaba convencerla de que nadie estaba haciendo nada a aquella hora de la noche, que el edificio estaba en silencio, que yo había ido a dormir fuera, que ella estaba oyendo cosas. Al día siguiente, cuando me contó lo que había ocurrido, observó que hasta sería una buena idea empujar el sofá hacia el lado derecho del salón, así podríamos encajar en el espacio vacío un pedestal de mármol con ángeles esculpidos que su madre nos había regalado por nuestra boda y que aún estaba empaquetado por el puro lobby de la oposición (yo). Así lo hicimos. El ruido de los muebles arrastrados resonó por el edificio, pero la vecina no usó el interfono para reclamar, tal vez porque ya lo había hecho.
La historia completa fue aún más extraña cuando, días después, ella pidió por el interfono que apagáramos el aire acondicionado, y nos dimos cuenta de que realmente sería interesante tener aire acondicionado, pues el ambiente estaba muy sofocante. Encargamos el aparato enseguida, que fue instalado en la ventana justo encima de su apartamento. Después nos imaginamos que ella podía ser una vecina con poderes paranormales que se anticipaba a nuestros gustos y necesidades, y nos quedamos a la expectativa de las próximas llamadas.
Una vez, ella sirvió de jueza (involuntaria) en una de nuestras peleas más acerbas: durante la mudanza, desistí de traer un enorme acuario, que se quedó en la casa de mis padres, pues Alan decía que no había sitio en el apartamento. Pero, a medida que pasaba el tiempo, empecé a añorar mis peces acaras y a insistir en que trajéramos el acuario, instalándolo en el área de servicio, donde no molestaría mucho, era sólo poner la secadora en un soporte alto y montar una encimera junto la ventana. Un día, la vecina preguntó por el interfono si teníamos un acuario en casa, pues ella oía todas las noches el ruido del filtro de agua en funcionamiento, lo que era realmente incómodo para una señora de edad con problemas de insomnio. Fui yo quien atendí a la llamada aquel día, y oí la queja con gran alegría. Ni siquiera me digné responder, colgué el auricular y anuncié, exultante: “¡Vamos a traer el acuario!”. Alan asintió, como si fuera un designio del destino. (El acuario no mitigó mi melancolía.)
Ella también pidió que bajásemos el sonido de algo que parecía “Bamboleo”, de los Gipsy Kings, en bucle, que es realmente una música contagiosa y que decidimos escuchar con más frecuencia para ver si el ambiente en casa se aligeraba, y se quejó de los ladridos de nuestro perro inexistente, que no tardó muchos días para de hecho existir, y se materializó en la forma de un cachorro de labrador adoptado en un mercadito cerca de casa. Gipsy Kings y el perro fueron breves alegrías matrimoniales que no tardaron en extinguirse, como todo en casa, y los días se volvieron cada vez más tristes, y las llamadas del interfono más irritantes.
Sin embargo, no era como si tuviéramos problemas de verdad con los vecinos; nada como la historia de un tal Michael Carroll, que construyó una pista de carreras para coches en su propio jardín y se pasaba las madrugadas promoviendo carreras de coches, con derecho a golpes y a incendios ocasionales. O como Paula Bolli, que arrojó en el jardín 30 metros cúbicos de estiércol fresco de caballo para abonar las plantas, atrayendo hedor y ratas al vecindario. (El estiércol ni siquiera estaba siendo utilizado como abono, pues era tal la cantidad que Bolli no podía ni ver la tierra. En todo caso, nadie sabía si aquello podía ser considerado ilegal desde algún punto de vista.)
En suma, nuestro caso no era extremo, sólo involucraba a una vecina vieja con problemas insólitos de audición. Y a una pareja joven en crisis de relación.
Día tras día, semana tras semana, ella se quejaba de todo, menos del llanto de un bebé –y fue por ese motivo, por encima de todo, que la vecina pronto empezó a pedir que dejáramos de reñir. Varias veces. Sin embargo, me apresuraba a las llamadas del interfono esperando que de pronto viniera una buena noticia, pero nada: sólo pasos nerviosos, portazos y peleas que duraban hasta la madrugada, todo minuciosamente previsto por la vecina de abajo con algunas horas de antelación.
Fue entonces cuando comprendimos una cosa: no era que ella se adelantara a nuestras necesidades, era como si no tuviéramos suerte. Ella preveía el futuro, o mejor: oía el futuro. Después de caer en la cuenta, todavía intentamos resistir, pero todo lo que ella decía se volvía realidad; los intentos de reconciliación terminaban en crisis de llanto, las cenas románticas acababan en peleas con los platos por los suelos, las conversaciones en voz baja se terminaban a gritos, así que dejamos de intentarlo.
No era como si tuviéramos un vecino que reía demasiado alto, que se despertaba temprano para batir vitaminas en la licuadora, o que nunca mantenía abierto el ascensor cuando estábamos cargados de bolsas.
Entonces, un día, ella llamó por el interfono aterrorizada preguntando qué era ese ruido horrible, si alguien se había lastimado, si queríamos que llamara a la policía, y yo decidí que, si alguien iba a salir vivo de allí, que fuera yo.
(El cuento apareció en la Revista Superinteressante, n.º 362, julio de 2016.)